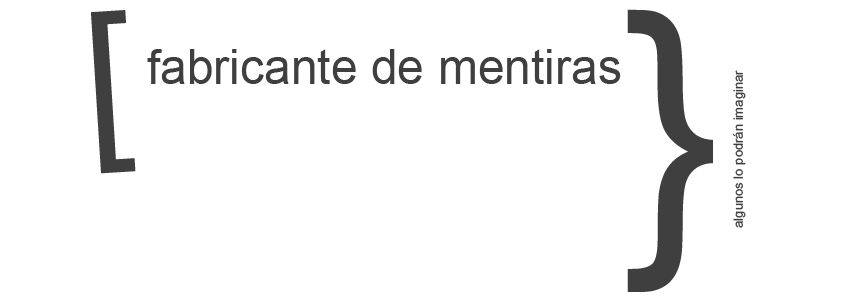Treintañeros.
Ellos. Ellos se van poniendo pendejos.
Yo no. Todavía estoy lejos de los 30 y, además, no tengo
pito (aunque a veces desearía tenerlo).
Me cuesta entender que la fruta caída vuelva a colgar del
árbol.
La primera vez que lo vi me sorprendí, pero visto desde
afuera lo reduje a intentar entenderlo. Como me afectaba indirectamente creo
que lo logré.
Después me pasó a mí. Volví a estudiar todos los puntos.
Repasé.
Resalté.
Resumí y concluí:
“PENDEJOS”.
Al final era mejor a los 15. Cuando eran pendejos de verdad
y estaban avalados por la vida misma.
Ahora 15 años después la ecuación es un
poco más preocupante.
Indignante, mejor.
Aunque es una mezcla de indignación y frustración.
¿Pasa algo mágico en los 7 años que nos separan?
¿Algo que se descubre a las 30 primaveras y de lo que no se
puede hablar con nadie?
No. No me hago la madura, sólo intento ser realista. La
fruta una vez caída se come o se pudre. No vuelve a colgar del árbol. (Creo que
viéndolo así no entra en discusión ¿no?)
Me molestaría menos que se pudra.
Sería lo natural.
Sería simple de aceptar porque la naturaleza es sabia,
dicen.
Pero últimamente veo mucha cama elástica abajo de los
árboles. Mucha fruta que cae de madura y plin plan plum rebote y arriba.
Aburren.
Acepten que su tiempo colgaditos de la rama terminó.
Un día se va a caer la rama.
Eso pienso que va a pasar.
Se les va a caer la rama.
Mientras tanto: río, lloro, puteo y vivo anonadada de que
haya tanta figurita repetida.